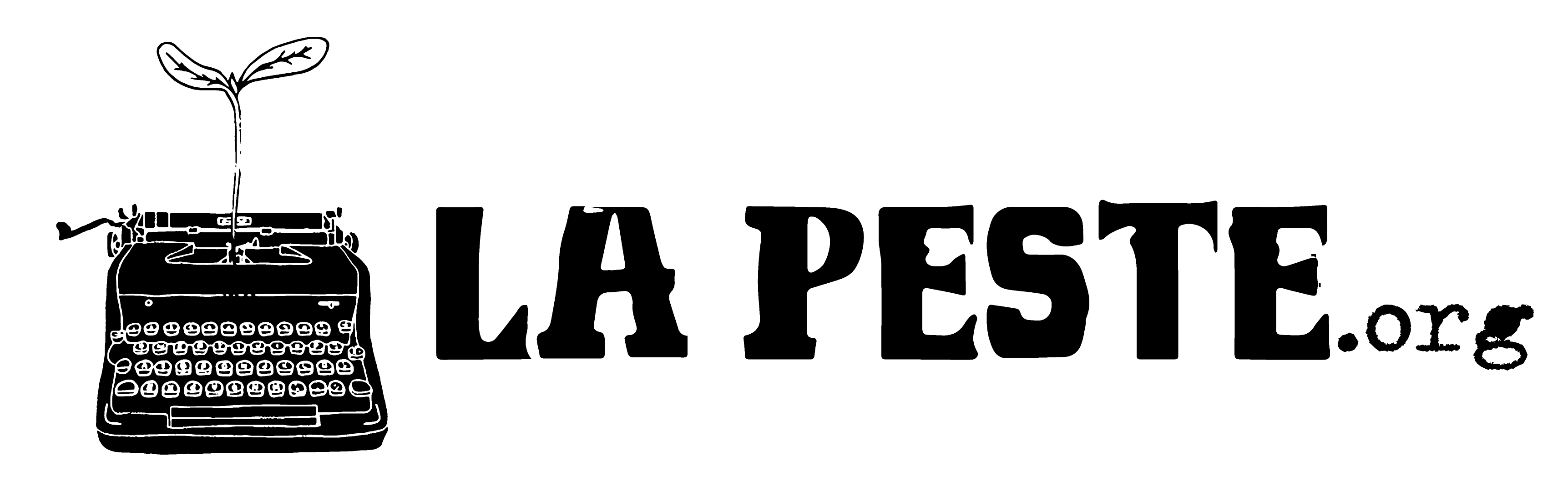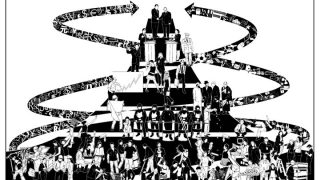Las “políticas de identidad” han colonizado el sentido común y los discursos académicos y gubernamentales, como si fueran la única forma posible de abordar desde el análisis teórico y revertir desde la práctica social las experiencias de injusticia vividas por distintos grupos sociales históricamente discriminados. Si bien lo que se encuadra como políticas identitarias es muy diverso, en general, desde los años 60, se reúnen bajo esa denominación a todas las prácticas y análisis que plantean la afirmación de la naturaleza distintiva de cada grupo de interés marginado, desafiando las caracterizaciones impuestas por terceros como forma de constituir unicidad y pertenencia y ganar así reconocimiento y poder.
Lo llamativo aquí es que las injusticias vividas por grupos sociales son en origen producto de la modernidad europea a partir de la instauración de identidades hegemónicas y subordinantes, desde una ficticia y violenta homogenización social. Es decir, que en la raíz del problema está la entronización de la identidad desde la enunciación de modelos universales dicotómicos invisibilizando o estigmatizando a todo lo que no entra o cabe en esa caracterización. Y la solución que se propone hoy es oponerle más identidades, ahora fragmentarias, múltiples, particulares y disruptivas de los viejos modelos universales. Pero la cuestión es que se sigue presuponiendo que las identidades existen como una especie de substancia y no como una construcción dentro del espacio ideológico. La disputa es, simplemente, por el “ancho del espectro”. Así, de producciones identitarias universales a la producción de identidades múltiples particulares parece haber tan solo un cambio de sentido. No llama la atención que este tipo de soluciones, de la misma naturaleza que el problema, provengan también del mundo académico europeo y norteamericano, ahora bajo la moda y la corrección política del multiculturalismo.
Lo cierto es que toda clasificación de humanos, tenga excusa en el color de piel, la biología, la nacionalidad o las conductas, busca como efecto de verdad la práctica refleja de un examen introspectivo de los individuos en relación a las categorías propuestas, con la obligación de una confesión con la coartada identitaria, que ocurre al tener que ubicarse cada uno en el mapa de rótulos propuestos para esa domesticación de la vida. Las taxonomías de género (antiguas y actuales), étnicas (antiguas y actuales), culturales (antiguas y actuales) son todas ejemplos de esta estrategia de sujeción. Las políticas de identidad, basadas en manías clasificatorias no son solo prácticas alejadas de un potencial emancipatorio, son prácticas orientadas a todo lo contrario: al control, el dominio y la generación de obediencia, hoy funcionales al capitalismo corporativo, único universal posible e incuestionado, reinante sobre miles de particulares aislados. Contra estas «políticas de identidad» eurocéntricas está la solución americana, más precisamente haitiana.
Como puede leerse en el clásico de Cyril James «Los jacobinos negros», a principios del siglo XVIII los colonos franceses de Haití (por entonces Saint-Domingue), haciendo gala de su cartesiana pasión racionalista y taxonómica, distinguían 126 tonalidades de piel diferentes entre los negros y mulatos de la isla. Cada una de estas tonalidades tenía su respectiva denominación, caracterología y derechos diferenciados, incluso algunos (los más claros) con derecho, aunque restringido, a la propiedad. Este artilugio del autorreconocimiento impuesto en la gama de colores en cuestión inoculó el racismo entre los propios esclavos que, abroquelados en diferencias insignificantes de tonos y privilegios, se mantenían divididos y enfrentados.
Cuando la Revolución Francesa dio a luz su máximo documento político, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano, los esclavos se ilusionaron, pero sólo para enterarse rápidamente de que ellos no eran miembros de ese nuevo “universal” de libres e iguales. Eran más bien la parte excluida sin la cual el nuevo “todo” no podía sostenerse materialmente, ya que más de la tercera parte de los ingresos franceses provenían del trabajo esclavo en las colonias. El “hombre universal” de la Revolución Francesa no era más que el particular blanco europeo universalizado.
Así en 1791 se inició en Saint-Domingue un proceso revolucionario largo y violento con la paradójica finalidad de que se cumpla integralmente esa postulación de “universalidad” que les era ajena por enajenada. No se reivindicó, como podríamos creer, una visión identitaria de grupo o grupos particulares. Este proceso terminó con la independencia y la constitución haitiana de 1804 que en su artículo 14 deja una iluminadora frase: “Todos los ciudadanos, de aquí en adelante, serán conocidos por la denominación genérica de negros”.
La sentencia de este artículo es filosóficamente de una radicalidad absoluta ya que en su lógica interroga críticamente, de hecho, todas las paradojas de cualquier principio de “identidad”. Estrategia desidentitaria por la vía de oponer la particularización de un genérico a la universalización de un particular. La parte excluida de lo universal realiza, con un verdadero acto de habla, el principio de “universalidad”. La parte maldita y estigmatizada se identifica con el genérico y ahí hay un verdadero acto de liberación frente al particular europeo, blanco y cristiano universalizado, pero también una liberación de todos los particulares dados por los esclavistas a los esclavos. Termina con la discriminación, pero no por la vía de la tolerancia multicultularista a las diferencias, ni abroquelándose en particulares aislados, sino por la desaparición para todos de la diferencia en la asunción genérica de lo diferenciado y excluido como indeseablemente peor. No se trata de una igualdad formalmente universal, sino de una igualdad particularmente negra que confronta con aquella. Dialécticamente se da el caso aquí de un particular que desborda al universal y lo sobrerrealiza. En otras palabras, la Revolución Haitiana fue más “francesa” que la francesa, porque fue haitiana y devolvió contra el universal abstracto la parte excluida generalizada como totalidad concreta.
La Revolución Haitiana, primera revolución auténticamente americana, mostró el verdadero desafío para los excluidos que es la aspiración a la universalidad. Del mismo modo que se aspira a la igualdad social real terminando con las condiciones materiales que soportan a las diferencias de clases y no multiplicando la estratificación social, la revolución haitiana pone fin a la discriminación por la implosión del concepto de identidad que es el que soporta todas las discriminaciones y las consecuentes relaciones de subordinación. Por el contrario, la actual proliferación de identidades de cualquier tipo, con la respectiva preocupación narcisista hipertrófica por ratificar y reivindicar los rasgos propios asociados a intereses autorreferenciales, se esteriliza por la imposibilidad de encontrar equivalencias con otros grupos, donde lo social no puede pasar de ser una negociación de colectivos con lógica de mónadas, algo absolutamente funcional al liberalismo. No hay ningún valor revolucionario en las reivindicaciones particulares autolimitadas, la emancipación con sentido, y por lo tanto, la única lucha verdadera, fue y sigue siendo, solo si es un “para todos”.
Fabio Seleme
Recibido el 23 de noviembre de 2023
Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net