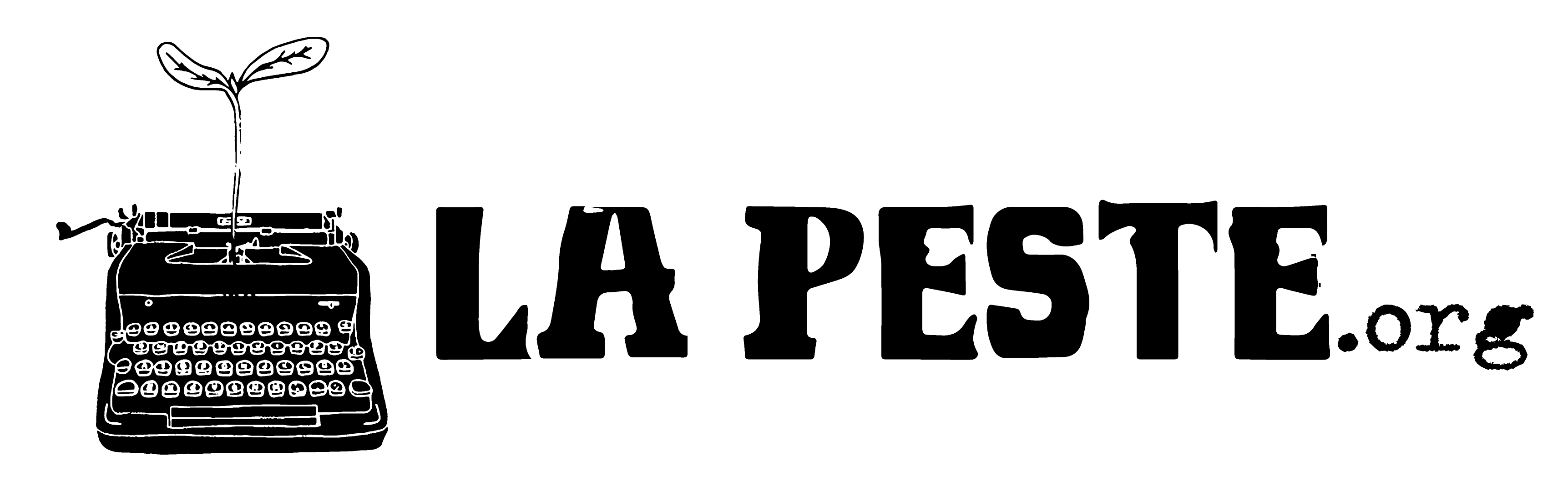No existe un documento de cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. (…). La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que vivimos es la regla
Walter Benjamin1
La guerra (…) instituye nuevas estructuras que serán las primeras instituciones de la paz
Frantz Fanon2
Si quieres la paz, prepárate para la guerra
Vegecio3
El pasado 7 de julio de 2025, en medio de una visita oficial a la Casa Blanca, Benjamin Netanyahu daba a conocer públicamente que había propuesto a Donald Trump como candidato para el Premio Nobel de la Paz —días antes, el propio Trump había presionado al poder judicial israelí para que liberara a Netanyahu de sus casos de corrupción pendientes, considerando su calidad de “héroe de guerra” nacional.4 Sí, en Washington, Netanyahu candidateando a Trump para el Nobel de la Paz, así, tal cual. El mismo primer ministro de Israel que, semana tras semana, echa abajo a misilazo limpio edificios residenciales, hospitales y escuelas con gente adentro en Gaza, él mismo ahora candidatea al que se vende como el gran pacificador del mundo. Me parece que esto no es baladí, ni tampoco es sólo una morbosa escena de dos psicópatas en el poder tirándose flores, sino que nos da una clave muy importante para pensar el presente del mundo y las lógicas que lo devastan y oscurecen en medio de la “niebla de guerra”. Habría que retener por ahora algunas trazas del discurso de Trump y Netanyahu para iluminarlas a la luz de una larga y heterogénea tradición de pensamiento crítico en torno a la noción misma de “pacificación”.
En su reunión con el inquilino de la Casa Blanca, frente a la prensa acreditada, Netanyahu dijo a Trump, mientras le hacía entrega de la copia de una carta: “Mientras hablamos, usted está forjando la paz, de país en país, en una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel. Le nomina para el Premio de la Paz, que es bien merecido, y usted debería recibirlo”. A lo que Trump, agradeciendo la nominación, respondió ominosamente algo con lo que probablemente nadie —ni en el poder ni en la crítica— podría estar en desacuerdo: “viniendo de ti (por Netanyahu) en particular, esto es muy significativo”.
En su misiva al Comité Noruego del Nobel, Netanyahu solicita el galardón para el presidente estadounidense por su “dedicación firme y excepcional a promover la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo”, y particularmente en Medioriente, donde “sus esfuerzos han propiciado un cambio drástico y han creado nuevas oportunidades para ampliar el círculo de paz y normalización”.5 Si bien el fundamento explícito de la nominación es el rol de Trump en la normalización de las relaciones diplomáticas de Israel con países árabes de la región que mostraban resistencia al enclave colonial sionista y su política de limpieza étnica y expansionismo, y si bien Netanyahu y Trump se reunían en ese momento para discutir sobre Gaza y sus planes para impulsar una tregua de 60 días, no deja de ser cierto que el genocidio sionista de palestinos seguía simultáneamente en curso —alcanzando en esos mismos días la cifra de aproximadamente 58.000 asesinados, sin distinción entre combatientes y civiles, o entre adultos y niños—, con el respaldo activo de líderes de Estados Unidos (la administración de Joe Biden, y luego la de Donald Trump) y la Unión Europea (el holandés Mark Rutte, secretario general de la OTAN; la alemana Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea; y el resto de la comparsa guerrerista, con el presidente francés Emanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz como guaripolas ligados al gran capital financiero-militar), o, en otros casos, mediante el ambiguo apoyo vía “doble señalización” (decir una cosa y hacer la contraria, como es el caso de los países —Chile y España, por ejemplo— que “condenan” el genocidio al mismo tiempo que siguen vendiéndole y/o comprándole armas a los genocidas), o, en otros muchos casos, mediante el silencio ovejuno del resto de los países y gran parte de sus poblaciones e intelectuales. Tampoco deja de ser cierto que, quizás, el ejemplo más nítido del concepto netanyahuano-trumpiano de “pacificación” sea, precisamente, junto con la interminable pacificación israelí de Palestina (lo que los palestinos llaman la nakhba o catástrofe), la labor de Trump en la pacificación estadounidense de Irán.6 El proponente de Trump, Netanyahu, ha llegado a convertirse hoy en el rostro de los horrores del fascismo del siglo XXI: usa los textos sagrados judíos leídos en clave etno-nacionalista, el discurso de la “guerra contra el terrorismo”, y la memoria del genocidio nazi de judíos durante la segunda guerra mundial para justificar el genocidio sionista de palestinos y criminalizar la resistencia palestina a la ocupación colonial y la limpieza étnica. Siendo un fundamentalista religioso y un racista supremacista a la cabeza de un proyecto etno-estatal y religioso, criminal de guerra y genocida, Netanyahu propone a Trump para el Nobel de la Paz. Pero lo hace con toda transparencia —hay que decirlo—, pues en el acto definió su propio concepto de paz en el sentido de la “paz por la fuerza”, es decir, de la vieja doctrina Peace Through Strength: la paz a través de la fuerza, la paz a la fuerza, la paz policial, o, en su extremo, la paz del cementerio.
En su versión regular y normalizada, como doctrina de política exterior militarizada, el fraseo “paz a través de la fuerza” sugiere que una nación puede mantener mejor la paz manteniendo un ejército fuerte y demostrando su disposición a usar la fuerza si es necesario. Este enfoque busca disuadir a posibles adversarios mediante la amenaza de represalias en función de la “seguridad nacional” —a menudo se asocia con el “realismo político” (Realpolitik) y la “teoría de la disuasión” (deterrence theory, teoría de la disuasión mediante el terror). Pues bien, Netanyahu y Trump estiran cada vez más esta doctrina hasta sus extremos. Apelemos ahora al “sentido común” al que Trump tanto le saca lustre, ese flujo de múltiples corrientes de cosas que se dicen. De Netanyahu se dicen muchas cosas, entre otras, que es corrupto y delirante, que sería capaz de incendiar el mundo para encender su cigarrillo, pero ante todo que es un genocida y criminal de guerra. De Trump se dice que es un tiburón inmobiliario devenido casinero, showman de la televisión nacional y vendedor de humo, putero y petrolero, misógino e ignorante, negociador agresivo, patético y peligroso macho inseguro y narcisista, machote bravucón y old fashioned que anda de duro flasheando con John Wayne, y un largo etcétera, pues el hombre se muestra como pocos. Pero hasta ahora no se dice sin más que sea un “guerrerista” (warmonger). O al menos se titubea al momento de decirlo. ¿Por qué? ¿Será acaso porque durante su campaña se comprometió a acabar casi instantáneamente con todas las guerras en las que Estados Unidos andaba metido en ultramar? Sí y no, la cosa no es tan simple, pues se mueve en una lógica donde los mismos términos ‘guerra’ y ‘paz’ se indistinguen o traslapan. Mi hipótesis es la siguiente: Trump es un guerrerista, pero travestido en la ambigua y tránsfuga figura del “pacificador”.
En ese sentido, la conexión entre la violencia patriarcal y la noción de “pacificación” es lo que haría del personaje y su psicología sólo síntomas de un fenómeno sociopolítico que excede al mismo personaje y sus decisiones: el fascismo —como movilización total del “Pueblo” esencial o de los “individuos” economizados bajo el imaginario soberano, cerrando el mundo para la potencia común de imaginar de los pueblos por venir. Si algún día Michel Foucault invirtió la sentencia de Carl von Clausewitz sobre el régimen de guerra (“la guerra es la continuación de la política por otros medios”) para entender el régimen democrático-liberal del capitalismo (“la política es la continuación de la guerra por otros medios”), entonces hoy habría que recuperar la mentada sentencia de Clausewitz para hacer inteligible el régimen de guerra en su episodio actual y repensar el clivaje entre el terror del régimen del poder y la erótica de la potencia popular anárquica. Si el poder productiviza o neutraliza la potencia de los vivientes —Hegel decía que el poder produce impotencia—, es preciso volver a pensar los conceptos de poder y potencia a la luz de la singularidad del presente.
Volvamos a este punto: a pesar de todo lo que se dice sobre estos personajes, hoy ello no está implicando que la investidura de Trump como campeón de la paz aparezca como algo completamente inverosímil. Eppur, nihil novum sub sole (sin embargo, nada nuevo bajo el sol). Barack Obama fue investido con el Premio Nobel de la Paz en 2009, siendo galardonado “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, fundamentalmente por “su visión de un mundo libre de armas nucleares y su compromiso con el multilateralismo y el diálogo”… siendo que su administración había continuado e intensificado, en cuanto razón de Estado imperial, la línea de política exterior en Medioriente de sus predecesores, los “halcones” republicanos que por años habían estado destruyendo y saqueando países árabes. Décadas antes, en 1973, Henry Kissinger7 fue acreedor del Premio Nobel de la Paz por asentar, con sus “políticas de distensión”, una doctrina que situaba a la intervención militar como “último recurso”… sin embargo, siendo secretario de Estado de Richard Nixon e ideólogo de la pacificación estadounidense de Vietnam y otros países imantados a la órbita soviética, Kissinger fue un destacado guerrerista de la política exterior estadounidense de los tiempos de la Guerra Fría, uno que, entre otras tropelías, orquestó el golpe de Estado en Chile, junto con las oligarquías y militares locales, el mismo año que recibió el galardón (“Con Pinochet queríamos un cirujano, y contratamos a un carnicero”, sostuvo entonces en privado el galardonado).
Detengámonos un poco en Kissinger. En uno de sus últimos libros, «World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History», de 2014, Henry Kissinger despliega su versión de la utopía liberal clásica (que el capitalismo acabará con las guerras) en la clave de un realismo político que, en su versión, pretende moverse en el marco del “espíritu westfaliano” (orden internacional “pluralista” creado en Europa desde el siglo XVII, que establece la idea de una política internacional fundada en el comercio que “une” y no en la religión que “separa”), pero como su continuidad diferida —es decir, su continuidad “americana”, democrático-misionera–, en un mundo entendido como una economía global a administrar. ¿Cómo se posicionaría concretamente la política histórica de Estados Unidos? Según Kissinger, tal posicionamiento implicaría una función teleológica y una estrategia funcional a ello: por sobre todo, Estados Unidos pone en obra su poder como proyección de un sistema de “valores humanos y democráticos”, y funcional a ello una estrategia general que es vencer en los conflictos y luego negociar desde una posición de pre-potencia excepcional. Para decirlo en la economía latina trumpiana: vincere, ergo concilio. La Pax Americana, con toda su reserva bélica, está asentada discursivamente en la territorialización de los “valores” que “mejoran la condición humana”.8 La razón imperial puede articular así, ejército y corporaciones mediante, una “comunidad de naciones”, un orden mundial co-lectivo (comunión en el mismo lógos) de Estados con reglas comunes: democracia burguesa y economía capitalista liberal, puesta en regla por Estados Unidos como democracia misionera y “garante”. Los “cisnes negros” de Kissinger aparecen precisamente cuando los fenómenos materiales de desalineamiento respecto del imperium hacen patente la “amenaza del caos”9 —en las revueltas y gobiernos populares (“ingobernabilidad”, “anomia”, “tiranía comunista”) al interior de su zona de influencia, y en los frentes e internamientos geopolíticos y geoeconómicos de los mundos “orientales” eslavo, árabe y asiático.
Hoy, sin embargo, en 2025, vemos que ya no se trata de la administración excepcionalista del mundo como “orden internacional basado en reglas” creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial —pues ese orden hoy yace en ruinas—, sino del intento de revocar las anteriores reglas y fundar otras: en el imaginario del teatro soberano, se trataría de refundar el orden internacional en base a nuevas reglas que enfrenten la contestación de potencias emergentes (el eje conformado por Rusia, Irán y China como nuevo “frente oriental”) al poder imperial de Estados Unidos y, a su vez, reviertan su declive geopolítico y geoeconómico —durante estos días cunde la lectura de esto a la luz de la célebre “trampa de Tucídides”.10 Y, en el intertanto, en la práctica, por parte del capital financiero-militar posicionado como comando epocal, se está tratando de volver a instrumentalizar, administrar y aprovechar el desorden del régimen de guerra y su economía de guerra asociada (formación de bloques imperiales y “civilizacionales”, implosiones nacionalistas, “balcanización”, y vaivenes entre proteccionismo nacionalista-soberanista, actualizadas reacciones “rojipardas” a la globalización, neoliberalismo “interno” a los Estados y neoliberalismo militarizado en expansiva imperial, con el complejo industrial-militar apareciendo abiertamente como protagonista de la nueva economía y cultura).11
En este momento, la segunda administración Trump despliega un arsenal de depredación y pacificación que consta —junto con el expediente de las “batallas culturales”, que merece intervención aparte— de las siguientes armas y/o tácticas: 1) poderío militar convencional y nuclear como tecnología pacificadora, que durante estos días luce en la figura espectacular de la BBB (Bunker Buster Bomb), la super bomba penetradora que usó contra Irán el pasado 22 de junio; 2) la política económica interna como tecnología pacificadora, que durante estos días está representada por la BBB (Big Beautiful Bill),12 el proyecto aprobado el 4 de julio pasado en el Congreso para saquear el gasto social y recortar impuestos principalmente al gran capital —se habla de la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia de Estados Unidos, y en CNN se lo llegó a motejar como el “Proyecto de Ley Robin Hood Invertido” (Reverse Robin Hood Bill)—, pero, además, el BBB incluye un colosal incremento de gasto en temas de “inmigración y seguridad fronteriza”, con 170.7 mil millones de dólares ($170.7 billion)13 en fondos adicionales para actividades relacionadas con el control de fronteras e inmigración, es decir, para el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y sus sub-agencias de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) —los “cazadores de hispanos” que agencian el plan de deportación masiva aterrorizando a las comunidades latinas— y Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), así como para el Departamento de Defensa (Department of Defense, DOD) para actividades relacionadas con la presencia militar a lo largo de partes de la frontera sur; 3) el proyecto supremacista blanco de limpieza étnica vía plan de deportación masiva de “hispanos” —algunos devueltos a sus países, otros enviados a la megacárcel de Nayib Bukele en Salvador, y otros a terceros países como Sudán del Sur14; 4) política proteccionista de aranceles al comercio internacional, y política de forzamiento de compras al complejo industrial-militar estadounidense por parte de la OTAN: se trata de técnicas de negociación agresiva para saquear económicamente a enemigos y aliados sin distinción —en el caso de Europa, junto con imponerle un 30% de arancel que haría decaer más la economía europea estimulando así la migración de sus industrias a Estados Unidos, obliga a la OTAN a comprarle armas al complejo industrial-militar estadounidense vía la destinación de un 5% del PIB de cada país, lo que implicaría en cada uno de ellos una política neoliberal de recortes de gasto social y, en suma, la destrucción de los últimos vestigios europeos del “Estado del bienestar”—, y, además, para controlar políticamente a los países —el caso de Brasil es ejemplar, pues es un país con el que Estados Unidos goza de superávit en la balanza comercial y, sin embargo, Trump amenaza al actual presidente Lula da Silva con subidas arancelarias extraordinarias con el fin explícitamente declarado de presionar al poder judicial brasileño para que desestime los casos judiciales que arrastra el expresidente Jair Bolsonaro por orquestar un autogolpe de Estado para aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Trump: “liberen a Bibi”, “liberen a Jair” —y, antes de eso, vía decreto de indulto firmado el mismo 20 de enero de 2025, día en que asumió su segunda administración, la liberación de los militantes MAGA convictos por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento orquestado por el propio Trump como autogolpe de Estado, alegando el “robo de la elección” por parte de los demócratas—, es decir, la persistente repetición de la idea de que la persecución judicial de criminales de guerra y golpistas es una “caza de brujas” (witch-hunt), aunque en estos casos, en lugar de “brujas”, más bien se trataría de prohombres, es decir, “hombres fuertes” (strong men) y “héroes de guerra” (war heroes). Las multitudes blandengues, lunáticas y corruptas —sugiere Trump— no han dejado de hacer desfilar por los tribunales a “los mejores” hombres de cada nación hecha y derecha. En suma, este último grupo de tácticas constituye una mezcla heteróclita de políticas económicas proteccionistas y neoliberales; de políticas de expansión imperialista e implosión nacionalista; y, de apelación al patriotismo de los sectores populares a la vez que de defensa de sus propios depredadores y verdugos.
Ahora bien, más allá de su condición de doctrina de política exterior militarizada de manual —e incluso hoy mediáticamente popularizada—, el concepto de “paz como pacificación” ha sido analizado por una larga y heterogénea tradición intelectual crítica, especialmente en relación con la cuestión del poder soberano (imperial, estatal), el colonialismo y el control social gubernamental. Sólo para tener ante la vista a algunos nombres y corrientes, sin ánimo de canonizar, podríamos remitir en Estados Unidos al trabajo de Noam Chomsky («Hegemonía o supervivencia» de 2003, entre otras), donde elabora el concepto de “paz hegemónica”: los Estados Unidos, como potencia hegemónica, llaman “paz” a un mundo arreglado a su conveniencia, donde sus enemigos son sometidos o exterminados. Chomsky expone cómo las potencias hegemónicas equiparan “paz” con sumisión a su dominio, usando intervenciones militares o económicas para mantenerla. En el contexto de la filosofía europea del siglo pasado, podemos remitirnos al trabajo de Michel Foucault («Vigilar y castigar» de 1975, entre muchas otras) donde aparece el concepto político de “paz” entendido como orden de disciplinamiento y control social: la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un orden político-económico mantenido a través de técnicas de disciplina y control, castigo, vigilancia y normalización. Foucault analiza cómo el poder no sólo reprime y disciplina los cuerpos, sino que también y sobre todo produce un orden de subjetivación-sujeción “pacificado” mediante instituciones biopolíticas (cárceles, escuelas, hospitales, burocracias estatales y corporativas, mercados de mercados, medios de comunicación masivos, etc.) que colaboran en la producción de cuerpos-sujetos dóciles —describiendo así, también según desarrollos teóricos posteriores de Gilles Deleuze, el tránsito de la “sociedad disciplinaria” a la “sociedad de control”, o del antiguo régimen temprano-moderno de la soberanía política “heterónoma” al nuevo régimen tardo-moderno de la gubernamentalidad económica “autonomizada”. Gilles Deleuze & Félix Guattari («Mil Mesetas» de 1980), por su parte, elaboran el concepto de “paz como máquina de guerra”: el Estado no suprime la guerra, sino que la pacifica, la internaliza en la propia subjetividad, la convierte en policía y administración. Deleuze & Guattari critican la idea de que el Estado garantiza la paz, pues en realidad la desplaza hacia formas de control institucionalizado (la “paz” entendida como agenciamiento estatal del orden social del capital y la propiedad privada, una paz esencialmente policial y pretoriana). Crucial, antes de Foucault, Deleuze y Guattari, fue el trabajo de Walter Benjamin (sobre todo en «Para una crítica de la violencia» de 1921, y «Sobre el concepto de historia» de 1942), donde aparece el concepto político de “paz” como imposición del orden de los vencedores de una guerra: “no hay documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie”, la “paz” impuesta por los vencedores es la continuación de la guerra por otros medios, una violencia encubierta, una violencia que tiene, prima facie, el aspecto del orden social y del derecho, especialmente en el caso de las “pacificaciones” imperiales y coloniales, donde el orden establecido oculta la violencia física y psicológica que lo sostiene. Carl Schmitt, por su parte (en «El concepto de lo político» de 1932, entre otras), da cuenta del concepto político de “paz” como orden impuesto: el soberano no busca la paz, sino decidir qué tipo de paz prevalecerá; toda paz es un orden espacial determinado por quien tiene el poder de definir al “enemigo” y territorializar el orden de los “amigos”, es decir, de la propia entidad política. Para Schmitt, la paz es un “constructo político” donde el vencedor impone sus términos, excluyendo a los “enemigos” del sistema.
Desplazando el foco de análisis desde las metrópolis europeas hacia las colonias africanas y caribeñas, Frantz Fanon (especialmente en «Piel negra, máscaras blancas» de 1952, y «Los condenados de la tierra» de 1961) concibe la “paz colonial” como un aspecto de la dominación: la “paz” en las colonias es sólo la tranquilidad del campo de concentración, el colonizador llama “paz” a su monopolio de la violencia. Fanon argumenta que la paz en contextos coloniales es una “ficción opresora”, donde la estabilidad depende de la subyugación de los colonizados —su sumisión forzada— y opera como fachada de quietud que oculta la opresión y la violencia inherentes al dominio colonial. El colonizador, desde el desprecio a los colonizados,15 impone esta estabilidad del orden social a través de su monopolio de la violencia, y en virtud del mismo reprime cualquier intento de resistencia o transformación por parte de la población colonizada —dado que el poder genera resistencia, y, en este caso, la violencia colonial genera la violencia de la lucha por la liberación del yugo colonial. En América Latina, en la línea del pensamiento decolonial y la teología de la liberación, Enrique Dussel (especialmente en «Filosofía de la Liberación» de 1977) sostiene que “la paz de los opresores es una mentira; la verdadera paz nace de la justicia, no de la pacificación violenta”, de modo que ofrece un contraste entre “paz opresora” —es decir, la “pacificación” de los subalternizados— y “paz emancipadora”, basada esta última en la equidad y minimización de la violencia estructural. Esta perspectiva fue gravitante en las sucesivas perspectivas decoloniales, donde la “pacificación” ya no sería comprendida como mera “represión”, sino como una lógica estructural y estructurante del capitalismo racial y la dominación imperial-colonial.
Pero los estudios y teorías sobre la “pacificación” en América Latina constituyen un corpus enorme y heterogéneo, más allá del llamado giro decolonial. El concepto de “pacificación” en América Latina se refiere a un conjunto de estrategias militares, políticas, sociales y económicas empleadas por los Estados —a menudo con apoyo extranjero— para reprimir la disidencia, eliminar la resistencia armada, producir subjetividad obediente y establecer el control sobre territorios en disputa. Estas estrategias se han aplicado en diversos contextos históricos, desde la violencia de las empresas coloniales clásicas hasta la contrainsurgencia de la Guerra Fría y las políticas neoliberales militarizadas contemporáneas. En el vector de su genealogía, los estudios latinoamericanos sobre pacificación (donde se conjugan estudios coloniales y postcoloniales latinoamericanos, asiáticos y africanos, teorías de la dependencia, marxismos, postmarxismos, deconstrucción, pensamiento postfundacional, etc.) pasan primero por la cuestión de la pacificación colonial y poscolonial: la hipótesis usual es que la pacificación postcolonial tiene su matriz en la violencia colonial, donde las potencias europeas (y posteriormente las élites criollas) utilizaron la fuerza militar para sofocar la resistencia indígena y afrodescendiente —así como también la de sus descendientes trabajadores, hasta hoy. Entre las principales tecnologías de dominación colonial que se proyectan a la constelación postcolonial se hallan, obviamente, la ocupación colonial armada y la militarización de los territorios ocupados y sus fronteras (en Wallmapu, por ejemplo, los procesos de la Guerra de Arauco en los siglos XVI y XVII, cuando Chile era parte del Imperio Español como una Capitanía General, y, más tarde, la “Pacificación de la Araucanía” por parte del Estado de Chile desde el siglo XIX); las tácticas de cooptación de las élites locales, ecos del viejo lema imperial romano “divide y vencerás” o “dividir para gobernar” (sus variantes son divide et vinces, divide ut imperes y divide ut regnes, y la frase es atribuida al gobernante romano Julio César, si bien más tarde es empleada célebremente por el emperador de Francia, Napoleón); luego de la invasión con toma de tierra y la imposición de un orden jurídico en ella como territorio políticamente constituido, viene la administración de un régimen económico de producción, donde los “indios” colonizados son reasentados forzosamente entre la “encomienda” (sistema de trabajo forzado para no cristianos “conquistados” por personas cristianas), para trabajar bajo el yugo del colonizador, y la “reducción”, para residir apartados de los colonizadores, como comunidad indígena de “bárbaros” e “incivilizados”.16
Tras los procesos de “independencia” latinoamericanos, la formación del Estado por la elite criolla implicó la pacificación como represión violenta de actores no-estatales, reforzando en lo sucesivo, en el plano de las subjetividades, las jerarquías raciales —las elites criollas por sobre “la indiada” y “el rotaje” mestizo, matriz de lo que más tarde serán las elites conservadoras y burguesas por sobre las clases trabajadoras… y, las mujeres y disidencias sexuales, respectivamente subalternizadas y proscritas de punta a cabo en todo este proceso. De modo que, un segundo vector de la genealogía del concepto y práctica de la “pacificación” en los estudios latinoamericanos pasa por la cuestión de la contrainsurgencia y la pacificación durante la Guerra Fría (escenario de la pacificación postcolonial en la segunda mitad del siglo XX): la hipótesis usual es que, durante la Guerra Fría, los regímenes respaldados por Estados Unidos (como potencia imperial capitalista y hegemónica emergida tras la Segunda Guerra Mundial) implementaron doctrinas de “contrainsurgencia” para combatir a movimientos populares y guerrillas de izquierda (las resistencias a la violencia postcolonial del capital local y transnacional, resistencias preconcebidas desde la racionalidad del poder como acciones irracionales de “terrorismo”). Entre las principales tecnologías de esta forma de dominación postcolonial se hallan, en el plano discursivo y jurídico-excepcionalista, la elaboración de “Doctrinas de Seguridad Nacional” para justificar el estado de excepción y el terrorismo de Estado; la puesta en práctica de tales doctrinas mediante el despliegue de la Operación Cóndor en el cono sur de Latinoamérica,17 orquestadas por el ensamble entre el centro imperial y las oligarquías locales con sus medios de comunicación y ejércitos estatales y paramilitares —golpes de Estado a gobiernos populares y represión transnacional de diversos “objetivos” de la agenda “anticomunista” estadounidense durante la Guerra Fría (indigenismos, comunismos, socialismos, nacional-desarrollismos, etc.), conllevando prácticas gubernamentales de prisión política, tortura, violación, asesinato, desaparición forzada y exilio de disidentes y resistencias; junto con ellos, la propaganda para producir “opinión pública” de consentimiento y subjetividades ad hoc a los procesos dictatoriales de refundación jurídico-económica y disciplinamiento social, sujetos obedientes y acríticos, o amordazados por la censura mortífera, o quebrados por la tortura, o más o menos adaptados o “conversos” al nuevo régimen por motivos de supervivencia, etc.18
Un segundo vector de la genealogía del concepto y práctica de la “pacificación” en los estudios latinoamericanos pasa por la cuestión de la securitización neoliberal contemporánea (escenario de la pacificación postcolonial desde comienzos del siglo XXI): la hipótesis usual es que, tras la Guerra Fría, la pacificación se desplazó hacia los procesos intensivos de acumulación neoliberal y la gestión policial del orden neoliberal de cara a la precarización, violencia y malestar social que tales procesos conllevan. En este marco histórico destacan fenómenos como la vigilancia panóptica —incluyendo ahora ciber-vigilancia y gobierno algorítmico— y la militarización progresiva de las policías contra la delincuencia y la protesta social “criminalizada” (las Unidades de Policía Pacificadora de Brasil, la Gendarmería de México, las Fuerzas Especiales de Chile, etc.); la urbanización como colonización o gobierno de lo rural (sujeción del campo a la ciudad, paso de la hacienda a la agroindustria, etc.); la práctica gubernamental de diferentes formas de “ilegalismos” (por ejemplo, en la “Guerra contra las Drogas” en México, las alianzas de las policías y el aparato político-estatal con cárteles narcos poderosos con el fin de estabilizar las jerarquías de ese mercado, participar del negocio, y evitar el desate de las guerras entre cárteles por los territorios y las rutas de distribución, etc.), además de la “guerra militarizada contra el terrorismo”, noción donde se confunden cosas como la “guerra contra las drogas”, “contra la delincuencia”, “contra los terroristas” y “contra las disidencias políticas”, o la “guerra asimétrica” y la “guerra sucia”, manteniendo al final del día, en nombre de la gestión de la “crisis” ahora permanente, la excepcionalidad de una constante administración del desorden de una economía global incontrolable.19
El común denominador de todos estos estudios y aprontes teóricos a la cuestión de la “pacificación” se puede resumir en la exposición crítica de ésta como una tecnología de producción impositiva e interiorizante de orden jerárquico —como relación asimétrica de fuerza institucionalizada como persona, sociedad, derecho y economía—, asociada a proyectos imperiales, coloniales, o de control social metropolitano. En la “pacificación”, como agenciamiento soberano de la paz, no se trata de “restaurar el orden”, sino de crearlo y producirlo constantemente: se trata de imponer un orden sociopolítico específico mediante una violencia estructurada en múltiples tecnologías estructurantes de heteronomía y autonomización del orden social como vida personal. Entre Chile y Estados Unidos, y considerando las especificidades históricas y geopolíticas de América Latina, entre las elaboraciones más recientes de esta cuestión se encuentra el trabajo de Sergio Villalobos-Ruminott (especialmente en «Soberanías en suspenso» de 2013, y «Heterografías de la violencia» de 2016),20 donde interroga, desde su conjugación de marxismo, deconstrucción y pensamiento postfundacional infrapolítico, el fenómeno de la “pacificación” como agenciamiento de un ensamble de lógicas necropolíticas y biopolíticas arraigado en el moderno arte de gobernar, la gobernanza neoliberal y la violencia del capitalismo tardío. En el vector necropolítico del contexto latinoamericano —citando la categoría crítica de Achille Mbembe—, Villalobos-Ruminott analiza cómo opera la pacificación en la “América Latina postdictatorial”, donde los Estados neoliberales (Chile, Brasil, México y Colombia, entre otros) despliegan una policía militarizada en poblaciones y favelas, territorios indígenas, fronteras estatales, y zonas rurales y urbanas donde eclosionan la protesta o la revuelta popular; las economías extractivistas (minería, energía, agroindustria) justifican el desplazamiento forzado y la violencia ecológica de las “zonas de sacrificio” como “desarrollo”; y el discurso de los derechos humanos se debilita para legitimar la represión y exterminio de “enemigos internos” que obstruyen tal “progreso” (esquematismo temporal de la filosofía de la historia del capital). En el vector biopolítico del contexto latinoamericano —citando la categoría crítica tempranamente acuñada por Michel Foucault y Giorgio Agamben—, Villalobos-Ruminott analiza la pacificación como régimen biopolítico: la pacificación no sería simplemente “represión”, sino sobre todo una técnica estructural y estructurante de gobernanza que produce jerarquización de la vida y obediencia a tal orden jerárquico, produciendo subjetividades ad hoc a la normalización de la violencia estructural y su “crisis” (tratando el conflicto social y las expresiones de vida insubordinada como un asunto de seguridad que requiere intervención policial permanente), normalización que corre parejo a la criminalización de las resistencias (convirtiendo luchas políticas como las de movimientos indígenas, estudiantiles y obreros en “cuestiones de seguridad” que deben ser policialmente “gestionadas”) y a la producción económico-política de sujetos productivos (homo oeconomicus) y sujetos desechables (poblaciones marginadas de pobres, inmigrantes y disidentes, zonas de sacrificio de ambientes y poblaciones, etc.). La “pacificación” sería, así, el doble espectral de la democracia, la violencia invisible que sustenta sus instituciones visibles. Y no hay pacificación sin olvido, sin la borradura, tachadura y/o museificación activa y constante de las historias de lucha que le preceden y que ya siempre están ocurriendo en los intersticios del teatro soberano. En el caso específico de Chile o, más específicamente, del período de la “transición” del Chile post-dictatorial, Villalobos-Ruminott critica el proceso de la “democratización” chilena en la década de 1990, en último término, como un proyecto de pacificación, dado que la “política de los consensos” llevada adelante por la izquierda noventera preservó la constitución fundamentalmente autoritaria y subsidiaria de la Constitución de Pinochet de 1980, consolidando en democracia la administración del régimen juristocrático y neoliberal impuesto a sangre y fuego durante la dictadura (entre 1973 y 1989); la “justicia transicional” se convirtió en el nombre jurídico de la impunidad y empujó la fórmula más bien pastoral —tomando el término en el uso de Rodrigo Karmy— de la “reconciliación” nacional como silenciamiento de la memoria viva y la postvida de las luchas y sus muertos; y la resistencia del pueblo Mapuche a la expoliación colonial interminable —primero por el Imperio Español y su empresa colonial, y más tarde por el Estado de Chile y sus oligarquías— fue tratada por la izquierda noventera con una mezcla de medidas manageriales y securitarias (“indios buenos” que quieren tierras y educación, e “indios malos” que quieren territorio y autodeterminación), allanando el camino para que progresivamente tal resistencia indígena llegara a ser enmarcada, discursiva y jurídicamente, como “terrorismo” (derecho penal del enemigo), justificando su represión militarizada hasta el día de hoy. Sin embargo, para Villalobos-Ruminott la pacificación no se limita a América Latina, sino que define la gobernanza del capitalismo tardío a nivel global —proyectándose en nuestros días, entre otros fenómenos, hacia la proliferación de los campos de concentración de refugiados e inmigrantes como zonas de detención “humanitarias”; la policía algorítmica que predice las disidencias antes de que éstas surjan; o el “apartheid climático” con el que las nuevas oligarquías tech pretenden “pacificar” el inminente colapso ecológico y político-social en función de su propia preservación (supervivencia y privilegio). De algún modo, el trabajo de Villalobos-Ruminott insta a un replanteamiento radical de la cuestión de la “paz”, más allá de su concepto asociado a la violencia soberana, es decir, desplazando la cuestión hacia las formas ingobernables y no soberanas de la vida en común.
Pero volvamos a la segunda administración Trump en Estados Unidos. ¿Qué es la “paz” para el presidente Donald Trump? Y una segunda pregunta aparejada a la primera: ¿Cómo operacionaliza Trump su concepto de “paz”? Si en su política exterior Trump se basa en el principio excepcionalista de “Estados Unidos Primero” (America First), entonces su concepto de “paz”, así como su agenciamiento, quedarían determinados por ese principio de excepcionalidad propiamente nacionalista y virtualmente imperial. Es lo que quizás observamos cuando, en la práctica de sus relaciones internacionales, 1) Trump prioriza los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses; y 2) pone la fuerza militar y la diplomacia transaccional por encima de las alianzas tradicionales o los conflictos ideológicos. De modo que, para Trump, el concepto de “paz” parece implicar los siguientes contenidos analíticos que, en sí mismos, conllevan la articulación de una práctica o agenciamiento de la “pacificación” en la arena nacional e internacional: (i) el principio táctico de la “paz a través de la fuerza” (peace through strength), esto es, el despliegue de poderío militar y económico para disuadir a los adversarios, tomando esta doctrina de Ronald Reagan; (ii) el principio táctico auxiliar de la diplomacia transaccional agresiva, esto es, la política y la economía en general, entendidas desde el punto de vista soberano, como un “arte de negociación” (art of deal) en busca de “acuerdos” más impuestos que negociados donde Estados Unidos obtiene beneficios tangibles; (iii) el enfoque excepcionalista y disruptivo hacia las relaciones internacionales en general y hacia sus alianzas subordinadas en particular, transgrediendo una y otra vez el derecho internacional, o vetando las resoluciones de Naciones Unidas cuando se trata de garantizar la excepcionalidad e impunidad de aliados criminales como el sionismo israelí, o asediando económicamente a adversarios y aliados históricos sin distinción, y retirándose de acuerdos internacionales (por ejemplo, el Acuerdo Nuclear con Irán, el Acuerdo Climático de París, etc.); (iv) el principio de economía de guerra flexible, según el cual es preciso salirse o evitar guerras que representen una inversión sin retorno, mantener las que resultan ser un buen negocio para la industria armamentística nacional, y escalar conflictos ante cualquier provocación o insolencia de los países y pueblos insubordinados —en Estados Unidos, en el discurso circulante, sus partidarios interpretan esto como “disuasión” (deterrence), mientras sus opositores lo califican de “imprudencia” o “temeridad” (recklessness)—; y, por último, pero muy importante, (v) el principio metabólico autorreferencial de la “paz” como estabilidad interna del cuerpo político-espiritual y económico de la nación (como requisito previo o necesidad ‘en cada caso’ de ‘decisión’ excepcional): en una suerte de metonimia, Trump identifica la serie de prosperidad económica interna; pureza cultural, lingüística y fenotípica; seguridad fronteriza; y dominio geopolítico-geoeconómico de Estados Unidos en el exterior, todo ello, digo, lo identifica como condiciones a priori de la estabilidad global o “paz” mundial —serían condiciones para quedarse en paz y dejar a los demás en paz (no sólo a los habitantes de tierras lejanas, sino también a la propia población estadounidense, una vez extirpados los alien inoculados al interior del cuerpo nacional). Su visión de la paz implica, pues, como misión, por una parte, purgar la “inmigración” (categoría que, en su violencia simbólica, implica clase y raza) con el fin de revertir el cambio demográfico que entiende como “invasión” y “reemplazo” de los “blancos anglosajones protestantes” (White Anglo-Saxon Protestants o WASP) por los “hispanos” (sic), además de excretar a estudiantes extranjeros revoltosos e inmigrantes pobres en general, y de impugnar a disidencias sexuales y mujeres insubordinadas como nuevos síntomas de la “decadencia de Occidente” en general y de la “corrupción moral” de sus opositores en particular. Por otra parte, su misión implica “reequilibrar la balanza comercial” (política agresiva de aranceles, movimiento centrípeto de las inversiones, y negociados extractivos depredadores en ultramar y en el “patio trasero”), y, paralelamente, avanzar en la “autonomía energética” (reimpulsando el fracking y el petróleo) para reducir la dependencia energética del extranjero, echando abajo con ello la “agenda verde” de las últimas décadas —“¡Taladra bebé, taladra!” (Drill baby, drill!) es un slogan usado por el petrolero Trump, con el mismo placer belicoso que expresa su colega talabosques Bolsonaro cuando se jacta de su apodo “Capitán Motosierra” frente a los defensores del “pulmón verde” del Amazonas. De modo que podríamos destilar, hasta aquí, que para Trump la “paz” es el índice de un mundo donde Estados Unidos no tiene rivales insubordinados y los aliados subordinados pagan su parte sin dejar de obedecer. Ante todo, los adversarios se mantienen bajo control mediante los acuerdos o la fuerza (“por la razón o la fuerza”, reza el lema del escudo nacional chileno, en una versión moderna del lema romano aut consilio aut ense, “o acuerdo o espada”), y Estados Unidos se centra y concentra en su propia prosperidad.
He construido un artilugio analítico, un robot-Trump, un muñeco de paja, si se quiere, o, quizás, un homúnculo que nos puede servir como mónada del teatro soberano que hoy se toma la escena y los afectos. Es un esquema inductivo-deductivo escolar, algo inepto y poco elegante como todo esquema, ciertamente, aunque al menos nos da un punto de partida provisional. Pero probemos otra cosa. Comparemos la tecnología de “pacificación” del homúnculo-Trump con la del homúnculo-Netanyahu, hagamos una analogía de sus teatros soberanos, y contrastemos el alcance de sus performances. Recordemos la doctrina en pocas palabras: la “paz a través de la fuerza” es un enfoque de política exterior que enfatiza el logro de la estabilidad del propio orden y la disuasión de sus contestadores mediante el mantenimiento de un poderío militar y económico abrumador. De modo que los principios fundamentales de esta doctrina, a la luz del Estados Unidos de Trump, son el unilateralismo excepcionalista (negociación agresiva o derechamente imposición, agresiones impunes, a contrapelo de las ideas de “multilateralismo”, democracia internacional y respeto al derecho internacional derivado de esa democracia, poniendo más bien en juego una “firmeza diplomática” que consiste en negociar desde una posición de fuerza asimétrica en lugar del balance de concesiones); la disuasión geopolítica por el terror (deterrence, prevención del conflicto mediante la demostración, puramente ostensiva o efectivamente agresiva, de una capacidad militar superior); y la dominación geoeconómica belicosa (junto con la exportación global del imaginario del modo de producción capitalista como “mundo libre”, la prevalencia del dólar como moneda de reserva y equivalente general del comercio mundial; guerras comerciales y monetaristas, bloqueos comerciales y financieros; y la utilización de “sanciones” y “ayudas” económicas, respectivamente, como herramientas de coerción y recompensa).
Pero, en esta ocasión, es Netanyahu el que alude a la doctrina de la paz como pacificación para nominar a Trump como candidato al Nobel de la Paz, quien a su vez echa mano de esa doctrina a partir de su nostalgia por los tiempos de Reagan. Tanto Trump (presidente de Estados Unidos en 2017-2021, y de 2025 hasta hoy) como Netanyahu (primer ministro israelí en 1996-1999, 2009-2021, y de 2022 hasta hoy) han empleado esta estrategia en el discurso y en la práctica. En el caso de Trump, esto se ha tramitado en el fortalecimiento de su postura militar (aumento del gasto en defensa, modernizando los arsenales nucleares y las fuerzas convencionales; agresiones unilaterales como bombardeos y asesinatos selectivos de enemigos políticos en diversos países —como el general de Irán y líder popular Qasem Soleimani, “el Che Guevara iraní”, asesinado en 2020 en Irak mediante un ataque con drones ordenado por el propio Trump—; diplomacia retórica de amenazas hiperbólicas —el “fuego y furia” prometidos a Corea del Norte— y negociación de acuerdos desde la fuerza —intento de neutralización a megabombazos del programa nuclear civil de Irán)—; el despliegue de formas de coerción y extracción de corte económico (por ejemplo, la imposición masiva de aranceles a otros países, los recortes de “ayudas” para presionar a la Autoridad Nacional Palestina a “negociar” con Israel, o las exigencias de incremento de gasto militar a la OTAN); y todo ello desde el principio de “Estados Unidos Primero”, o como dice Trump usando la típica metonimia, “América Primero” (America First), esto es, la prioridad en principio, excepcional y absoluta de los intereses estadounidenses por sobre el multilateralismo. En el caso de Netanyahu, la doctrina se ha tramitado, en términos del fortalecimiento de su postura militar, en la huida hacia delante de su militarismo implacable y expansionista en Palestina y otros países vecinos (con lógicas de disuasión por el terror y exterminio genocida de combatientes y civiles sin distinción —en Palestina, en función de la ocupación colonial del territorio previa limpieza étnica); la política sistemática de asesinato selectivo de líderes políticos y militares de países enemigos, además de eliminar a sus científicos —como es el caso del asesinato selectivo de los científicos nucleares de Irán—; el fortalecimiento de la “Cúpula de Hierro” y de todo el sistema de Defensa Antimisiles de Israel; el estado de excepción permanente en territorios ocupados de Palestina, que conlleva cotidianamente represión política militarizada, bloqueo económico y checkpoints para el control de movimiento —Gaza como campo de concentración—, contundentes bombardeos a modo de castigo colectivo, fragmentación del territorio, apropiación de recursos naturales y guerra de infraestructuras, todo lo cual, desde el 7 de octubre de 2023 (en respuesta a ataques de la resistencia de Hamas en territorio israelí), se ha intensificado hasta el punto de escalar a un genocidio abierto y la devastación de gran parte del territorio de Gaza haciéndolo inhabitable; en el plano de la pacificación por la vía económica, la restricción o bloqueo político de ayudas económicas occidentales a sus enemigos; en el plano diplomático, la puesta en práctica de un enfoque implacable —“línea dura”, “seguridad ante todo”— que, más allá de su ocasional oportunismo diplomático, rechaza la “debilidad” (weakness) de las negociaciones y componendas, prefiriendo la imposición unilateral, decisionista y fáctica (la “política de hechos consumados”, por ejemplo, la expansión de los asentamientos ilegales para consolidar los hechos sobre el terreno) y las alianzas con “hombres fuertes” (strongmen, cultivando lazos con Trump, Putin, Modi y autócratas árabes, poniéndolos por encima de las democracias liberales).
De manera que ambos, Trump y Netanyahu, comparten la doctrina soberana de la “pacificación”. Se trata de una lógica compartida, en contextos más o menos diferentes, y más o menos conectados. Ambos conciben “la fuerza como requisito previo para la paz”, rechazando los acuerdos o balances de concesiones como “debilidad”. Trump, claro está, aplica esta doctrina “globalmente”, utilizando la condición de superpotencia estadounidense para reestructurar alianzas y presionar a sus adversarios. Netanyahu, por su parte, la aplica para asegurar su supervivencia y expansión “regional” —arrastrando tras de sí a Estados Unidos, respecto del cual a veces aparece como su “punta de lanza en Medioriente”, otras como lobby-comando de su política interna y externa, y otras como su figura especular, en el imaginario sionista del “Gran Israel” como “el Estados Unidos de Medioriente”.
Hay un vector discursivo que esgrime una “crítica” de estos agenciamientos de pacificación juzgándolos en función de su eficacia. Se dice que el problema es que ambos, Trump y Netanyahu, logran “victorias a corto plazo”, pero tienen dificultades para encontrar “soluciones a largo plazo”, ya que sus estrategias “reprimen y suprimen” en lugar de “resolver” los conflictos subyacentes. En esta perspectiva, el juicio sobre la “eficacia” de la doctrina depende de si la disuasión (deterrence) por sí sola puede mantener la paz, o si simplemente retrasa las inevitables confrontaciones. Me parece que, antes de medir y juzgar estos asuntos de acuerdo al principio de la eficacia de la doctrina, se trataría más bien de desobrar la eficacia de tal doctrina. El análisis de los discursos y prácticas “pacificadoras” de estos homúnculos del teatro soberano contemporáneo nos ha puesto de cara ante el fenómeno del fascismo en sus nuevas traducciones. El llamado nuevo “realismo político” se revela, así, como una especie de realismo de la crueldad donde la “realidad” de la crueldad, lejos de ser un “dato natural”, es un agenciamiento estratégico, es decir, la realización de una crueldad: su puesta en obra desde la impotencia del poder para reducir el mundo a una economía bajo su comando soberano. El fascismo es una religión de la muerte, y su agenciamiento como “pacificación” corresponde, precisamente, a su producción de mundo como régimen de guerra y obra de muerte, paz policial y paz del cementerio.
Junípero Loyola
Fuente: https://ficciondelarazon.org
Recibido el 6 de agosto de 2025
NOTAS
1 Walter Benjamin, “Sobre el concepto de historia”, en Pablo Oyarzún (ed. y trad.), «Walter Benjamin: la dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre historia», traducción del alemán al español por Pablo Oyarzún, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 22009, de los fragmentos 7 y 8, p. 43.
2 Frantz Fanon, «Los condenados de la tierra», traducción del francés al español por Julieta Campos, Editorial F.C.E., México / Buenos Aires, 11963, p. 21.
3 A veces atribuida erróneamente a Julio César, esta máxima latina (si vis pacem, para bellum) es la traducción oral popular de un pasaje del escritor romano de temas militares y veterinarios, Publius Flavius Vegetius Renatus, conocido como Vegetius (al español Vegecio), de un libro escrito alrededor del año 390; el texto original dice: “Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum” (“así que quien desee la paz, que prepare la guerra”, «Epitoma rei militaris», Libro III).
4 Cfr. Diario Red, “Netanyahu propone a Trump para el Nobel de la Paz”, 9 de julio de 2025, link: https://www.diario-red.com/articulo/internacional/netanyahu-propone-trump-nobel-paz/20250708174724050704.html; y The Times of Israel, “’Dejen ir a Bibi’: Trump insiste en poner fin al juicio por corrupción contra Netanyahu”, 29 de junio de 2025, link: https://www.timesofisrael.com/let-bibi-go-trump-doubles-down-on-call-to-end-netanyahus-corruption-trial/.
5 Respecto de Medioriente, Netanyahu celebra “la visión y el audaz liderazgo del presidente Trump”, cuya primera administración auspició los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales Israel “normalizó” relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, entre otros países, consiguiendo la “reconfiguración de Medioriente y un avance histórico hacia la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.
6 Por de pronto, la Operación Martillo de Medianoche, dirigida por el propio presidente Trump el domingo 22 de junio de 2025: un megabombardeo de instalaciones nucleares con el fin de terminar la “Guerra de los Doce Días” que había iniciado Israel con el fin de destruir las instalaciones nucleares civiles de Irán, por su potencial uso militar —lógica “preventiva”, como en el caso de las supuestas “armas de destrucción masiva” de Sadam Hussein que sirvieron de excusa para destruir Irak en 2003; hoy, otra vez, podemos testificar sobre la dimensión paranoica y necropolítica del paradigma securitario… a mayor seguridad, mayor terror.
7 Henry Kissinger, «Orden mundial. Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia», traducción del inglés al español por Teresa Beatriz Arijón, Editorial Debate, Madrid, 32016. Henry Kissinger, una de las históricas voces cantantes de la política exterior de Estados Unidos, fue un político judío alemán nacionalizado estadounidense, asesor de seguridad y secretario de Estado con Nixon y Ford, y asesor más o menos permanente del gobierno de Estados Unidos en política exterior hasta las primeras décadas del siglo XXI; fue también consultor internacional en geopolítica y seguridad (Kissinger Associates Inc.). Es célebre su proceder internacional fuerte, pero al mismo tiempo negociador, vaivén que ha sido el sello de la política exterior norteamericana en las últimas décadas, moviéndose entre los procedimientos bélicos y negociadores.
8 Kissinger, opus cit., p. 13.
9 Ibidem, p. 14.
10 La “trampa de Tucídides” refiere al peligro de guerra cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia establecida como líder global: la potencia decadente ataca a las potencias emergentes antes de que se produzca el sorpasso o “adelantamiento”. El término fue popularizado por el politólogo estadounidense Graham Allison y se basa en la observación de Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso, donde el ascenso de Atenas como potencia desafió a Esparta, resultando en conflicto.
11 Para una consideración material de la rearticulación del complejo industrial militar a partir de la guerra de Ukrania, considerando la articulación entre los grandes capitales financiero-armamentísticos y el personal militar y político de los Estados, la cooptación imperial de la política europea para hacer trabajar la máquina económica del régimen de guerra, y, además, en el plano cultural, la banalización de la guerra y el sufrimiento a través de las tecnologías de “gamificación” (gamification) que convierten literalmente la guerra en un juego —tecnologías presentadas por el joven gamer y ministro de “innovación y transformación digital” de la Ukrania de Zelensky, Mykhailo Fedorov, para paliar la falta de conscripción en el frente con la conscripción de combatientes gamer (operadores de drones, etc., desde el living de la casa), dado que escasea la “carne de cañón” para el negocio y, por consiguiente, en ominosa conexión con la doctrina “hasta el último ucraniano”, inoculada por políticos británicos como el ex primer ministro Boris Johnson y acogida por los neonazis del gobierno de Kiev, similar a la doctrina de los nazis alemanes de “hasta el último alemán” independientemente de que la Segunda Guerra Mundial estuviera perdida—; véase, como muestra, todo lo que se activa en LANDEURO, el principal simposio y exposición internacional dedicado a las fuerzas terrestres en Europa, organizado por la Association of the U.S. Army (AUSA) y realizada los días 16 y 17 de julio de 2025 en Wiesbaden, Alemania: https://www.europeafrica.army.mil/LANDEURO/.
12 El nombre completo del proyecto es One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aunque se le conoce abreviadamente como BBB; he aquí el proyecto de ley en el sitio electrónico del Congreso: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1/text.
13 He aquí un análisis del BBB en relación con la cuestión migratoria, en el sitio electrónico de The American Immigration Council: https://www.americanimmigrationcouncil.org/fact-sheet/big-beautiful-bill-immigration-border-security/.
14 Cfr. Noticias Telemundo, “Trump logra deportar a Sudán del Sur a 8 inmigrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano”, 5 de julio de 2025, link: https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/inmigracion/gobierno-de-trump-deportaciones-sudan-del-sur-rcna217059.
15 El miércoles 9 de julio de 2025, el presidente Trump convocó en la Casa Blanca a cinco presidentes de países africanos ricos en minerales (Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau y Gabón) a una “minicumbre” oficialmente centrada en cuestiones comerciales, de inversión y de seguridad, pero en la práctica destinada a contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en ese continente. En ese contexto, tras una breve presentación protocolar del presidente de Liberia, Joseph Boakai, Trump lo elogió por su “inglés hermoso”, y le preguntó dónde lo había aprendido, a lo que el mandatario africano, riendo nerviosamente y para sorpresa de Trump, respondió que en Liberia. “¿En Liberia?”, preguntó Trump, a lo que Boakai respondió: “Sí, señor”. Con ello, Trump puso de manifiesto no sólo que pensaba que el inglés de los otros mandatarios era “feo”, sino también que él mismo no se enteraba de que el inglés de Boakai era su lengua materna, dado que Liberia fue fundada en 1822 como una colonia para esclavos negros estadounidenses liberados, mientras los estadounidenses blancos racistas buscaban abordar lo que consideraban un problema: la presencia de personas negras en los Estados Unidos una vez que terminara la esclavitud. Acto seguido, como si lo anterior fuera poco, cuando los demás presidentes africanos procedían a presentarse con sus discursos protocolares, Trump les interrumpió y les dijo que, dado que él no tenía mucho tiempo, mejor cada uno dijera “sólo su nombre y país”.
16 Un clásico panorámico en esta línea, desde Argentina, cfr. David Viñas, «Indios, ejército y frontera», Siglo XXI Editores, México, 11982.
17 La Operación Cóndor fue una operación encubierta para producir un ciclo de dictaduras neoliberales pro-estadounidenses en Sudamérica, que afectó a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Las oligarquías locales, sus medios de comunicación y sus ejércitos recibieron lineamiento ideológico y apoyo financiero, logístico y político por parte del gobierno de Estados Unidos —de acuerdo a los documentos desclasificados durante las últimas décadas, concretamente de parte de Henry Kissinger y agentes de la CIA.
18 Para el caso chileno, véase Rodrigo Karmy, «El fantasma portaliano. Arte de gobierno y república de los cuerpos», Ediciones UFRO, Temuco, 12022; para ampliar el foco desde Chile hacia América Latina, véase Sergio Villalobos-Ruminott, «Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina», Ediciones La Cebra, Lanús, 12013.
19 En esta etapa hay múltiples perspectivas teóricas y en diversos registros; véanse, por ejemplo, Sayak Valencia, «Capitalismo gore», Editorial Melusina, Santa Cruz de Tenerife, 12010; Gareth Williams, «Infrapolitical Passages: Global Turmoil, Narco-accumulation, and the Post-sovereign State», Fordham University Press, New York, 12021; y «The Mexican Exception: Sovereignty, Police, and Democracy», Palgrave Macmillan Publishers, New York, 12011.
20 Sergio Villalobos-Ruminott, «Heterografías de la violencia. Historia nihilismo destrucción», Ediciones La Cebra, Lanús, 12016.
Colaboraciones a edicionesapestosas@riseup.net